Las palabras y los discursos no solo dañan, a veces también delinquen, y hay que perseguirlos penalmente
Miguel Revenga Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, participó el pasado 14 de julio en el Curso de Verano “El Nuevo Pacto de Migración y Asilo a examen. Reflexiones desde la perspectiva de la descentralización territorial y de los Derechos Fundamentales”.
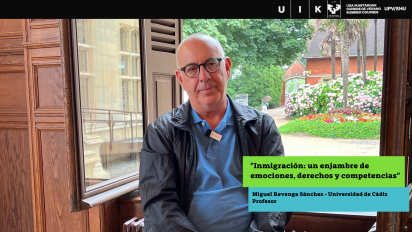
Revenga relaciona la realidad de las migraciones con un enjambre de emociones, derechos y competencias, y analiza el peligro de los discursos de odio basados en mitos y falsas afirmaciones.
¿Por qué define el enjambre de abejas la situación en la que se encuentra la movilidad humana hoy en día?
Lamentablemente, estos últimos días estamos viendo los resultados de una tormenta perfecta: a mí me ha gustado llamarlo “enjambre de emociones” -a veces negativas- contrapuestas a otro enjambre; el enjambre de los derechos y el enjambre competencial.
Si nos centramos en el de las emociones, mucho me temo que lo que se está imponiendo frente al fenómeno de la migración es un discurso más bien negativo. A mí esto me llama poderosamente la atención porque estoy firmemente convencido de que la mayoría de los españoles no solo aceptamos de buen grado las transformaciones que se han producido en los últimos 15 o 20 años como consecuencia de la migración, sino que también somos plenamente conscientes de que sin la aportación al mercado laboral de las personas que vienen de fuera a trabajar en España, nuestra forma de vida, nuestra economía y nuestras expectativas no serían sostenibles.
Creo que hay una discordancia entre un discurso negativo que se centra en la supuesta amenaza de los inmigrantes, y una conciencia generalizada que expresa la normalización con la que hemos asimilado el cambio social que se ha producido en España en los últimos años.
¿Qué importancia tiene el uso de unas u otras palabras a la hora de nombrar la migración?
En cuanto a las palabras tecno-jurídicas o tecno-políticas para nombrar la migración, hay algunas como re-emigración, externalización del derecho de asilo o emigración circular, que, bajo una apariencia supuestamente objetiva y técnica, lo que encubren es una operación de rechazo frontal del inmigrante y de pseudo-criminalización de su persona. Si el discurso que se impone no refleja la realidad, a ese mismo discurso le corresponde un uso desviado o torticero del lenguaje, incluso una invención de palabras nuevas.
Las batallas decisivas -en ciencias sociales, o en cuestiones que nos afectan a todos- se libran con el lenguaje, con la forma en la que nos referimos a las realidades. Hay que ser muy cuidadoso. Vivimos momentos de comunicación inmediata, comunicación basada en la impresión instantánea y en la manipulación de las razones. Eso está alentado por el filtro algorítmico, que es plenamente consciente de que vende más lo llamativo que el argumento reposado y racional. Lo más emotivo es la palabra, incluso el exabrupto. “El emigrante es un violador”, “el emigrante es un ladrón”, “el emigrante está tirado en la calle amenazando al nacional” … ese tipo de cosas que desembocan en hechos lamentables, tal y como estamos viendo estos días.
Ejemplo de ello son los últimos acontecimientos de Torre Pacheco, en los que grupos ultra han salido a la “caza de migrantes”. ¿Cómo se combaten desde la ley las falsas afirmaciones que tienen como consecuencia este tipo de delitos de odio?
En la Ley está bien construida la categoría; tenemos los delitos de odio y tenemos unas teorías de la libertad de expresión de las que forman parte los límites. La libertad de expresión no es ilimitada. Cuando la libertad de expresión se usa como parte de una maniobra que busca criminalizar o fomentar sentimientos de odio contra determinados grupos-diana (grupos aislados), o cuando ese discurso se transforma en una llamada a la acción (“a por ellos”), no hay un ejercicio legítimo de libertades, sino una acción delictiva.
Con las palabras se puede delinquir también. Las palabras no solo dañan, sino que a veces delinquen. Lo mismo pasa con los discursos, por lo que hay que perseguirlos penalmente.
¿Qué calificación se lleva España en integración?
Somos una sociedad que en 40 años ha aumentado su población en 10 millones de personas. Realmente, en la vida cotidiana no se aprecian niveles de conflictos ni de rechazo como a veces se reflejan en las noticias. Creo que hemos normalizado la llegada de millones de personas de más allá de nuestras fronteras.
Buena parte del éxito migratorio español se ha basado en la concesión de nacionalidad a las personas que hoy son nuevos españoles plenamente integrados. En muchos casos, además, nuestra inmigración procede de América Latina. Es verdad que a esos nuevos españoles les basta con dos años de residencia legal para solicitar la nacionalidad y no tenemos la frontera del idioma. No tener esas barreras culturales facilita mucho las cosas. Tampoco debemos negar el hecho de que en otros casos la integración puede ser más complicada al haber diferencias de índole cultural, religiosa o incluso racial o étnica.
Si comparamos el caso de España (donde ya podemos evaluar lo que ha ocurrido con los migrantes que han llegado hace algunas décadas) con nuestro país vecino, con Francia, creo que España tiene buenas razones para mirar esa integración de manera positiva. Creo que eso hay que resaltarlo desde la Academia con una mirada desprejuiciada, porque me parece que corresponde a datos reales, aunque a veces sean difíciles de evaluar.


