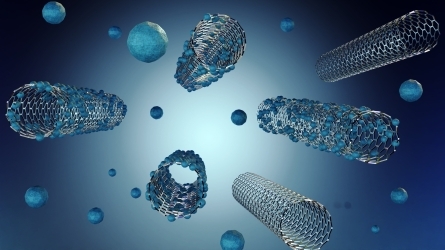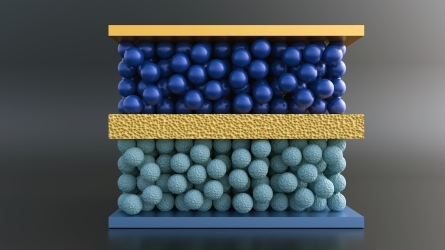Envejecimiento y deterioro cognitivo: Reto futuro, reto presente
Descripción
En el presente curso se pretende hacer un recorrido por todos los retos y problemas que plantea el progresivo envejecimiento poblacional al que se ve sometida nuestra sociedad. De esta manera,
necesitaremos hacer frente a estos desde el punto de vista sanitario, social y económico. Por ello, es preciso comenzar a planificar los futuros modelos de evaluación, intervención y cuidado de nuestros mayores, planificando con ello nuestros cuidados futuros. Para ello es necesario preveer quiénes desarrollarán algún tipo de patología, sobre todo aquellas consideradas de mayor impacto a nivel socioeconómico y personal, como son las neurodegenerativas, y más específicamente el deterioro cognitivo y la demencia.
Así, el curso pretende ser eminentemente práctico y dinámico, estando con ello adaptado no sólo a profesionales, sino también a todas las personas cuidadoras formales e informales y gente de a pie, ya que llegaremos a ser protagonistas y, a su vez artífices, del cambio social que hace falta en contra del envejecimiento. Para ello, nos valdremos no sólo de los contenidos teóricos más actualizados, sino también de casos reales y cómo éstos fueron evolucionando y la intervención que sobre ellos se llevó a cabo.
- 30 horas a lo largo de 4 semanas. (Dedicación 7-8 h/ semana)
- Más 1 semana para evaluación y cierre del curso
- Fecha de inicio: 04/03/2019. Fecha de cierre 31/03/2019
Precio único: 80 euros
Idioma oficial: castellano.
Objetivos
Visibilizar las ideas generales sobre los procesos de envejecimiento normal y patológico, así como su impacto social y económico en la actualidad.
Establecer unos criterios mínimos para la observación ecológica y discriminación de posibles personas con deterioro cognitivo y/o demencia
Psicoeducación en valorar aspectos cualitativos y no sólo cuantitativos a la hora de abordar este tipo de problemáticas (intervención sobre la calidad de vida, cuidadores, etc.) y recibir una mínima formación e indicadores para poder detectar las necesidades en estos niveles
Analizar diferentes casuísticas para fomentar la empatía, pero también para ver la aplicación práctica de todos los criterios que se han ido dando durante las ponencias "magistrales"
Establecer un análisis de la evaluación de manera transversar, integrando las diferentes perspectivas y profesionales intervinientes en este tipo de procesos.
Público objetivo al que está dirigida la actividad
- Alumnado universitario
- Estudiantes no universitarios
- Profesorado
- Profesionales
- Público en general
- Investigadores/as
Programa
04-03-2019 / 10-03-2019
El envejecimiento, oportunidad y problema a dosis iguales: nuevos índices y medidas en evaluación de demencias y deterioro cognitivo
El envejecimiento viene hoy en día asociado a un estigma negativo: Es la época de más gasto sanitario, de mayor gasto social, pero sobre todo, de menor devolución de capital de todo tipo a la sociedad, por una ausencia de rendimiento laboral básicamente. Esto denota una laguna en nuestra configuración social, dado que es en esta etapa vital donde precisamente disponemos de un capital incuantificable que, de otra forma, resulta inalcanzable para el ser humano: La experiencia, el bagaje de todo lo vivido. Y esto no supone un buen argumento para darle la vuelta al sistema y prolongar sine die la edad mínima de la jubilación, sino de darle la vuelta entendiendo que es entonces donde más debemos aportar en este sentido, remodelando para ello el sistema en su conjunto, especialmente en las profesiones donde la experiencia vivida resulta en un alto valor.
Pero para ello, se requieren otros cambios adyacentes que posibiliten dotar de un mayor valor al envejecimiento: Sociales, estructurales, económicas y un largo etcétera. Éstas, deben llegar desde el ámbito de la política, porque es desde este ámbito desde el que se planifican los programas sociales y estructuras futuras, pero también desde el área social, esto es, cada uno de nosotros debe tomar determinadas medidas, debe llevar a cabo determinados cambios personales, ideológicos y de valores que posibilite la que pudiera ser la próxima revolución: Recuperar el valor social por encima del capital o dinerario.
Si comenzamos analizando la situación actual que vivimos en torno al envejecimiento, lo primero que nos vendrá a la cabeza es el sistema de protección social que hemos diseñado, por un lado a nivel asistencial (en especial dirigido aquellos que no pueden valerse del todo por sí mismos) y por el otro a nivel económico (la reforma de las pensiones es un debate candente hoy en día). Y es que, si atendemos al primer nivel, observaremos que los modelos han cambiado completamente, desde aquellos más individuales donde un cuidador informal (generalmente la esposa) cuidaba del más afectado, de forma que se tejía una red que sumía en la dependencia tanto al dependiente como al cuidador de éste. Teniendo en cuenta que la calidad de vida a niveles generales era más precaria que la que tenemos ahora, con una esperanza de vida más reducida, enseguida visualizaremos a parejas aisladas a los 65 años (nada más jubilarse) si una de ellas era relativamente dependiente. Y así sucedía. Y así sigue sucediendo hoy en día: Esas personas que se aíslan por culpa de la dependencia, ya sea por cuidar a otros o por su propia dependencia progresiva, terminan siendo aquellas que luego perecen de una manera solitaria, aislada y “lejos” (al menos del recuerdo e ideario) de la sociedad… Sea como fuere, hemos pasado a modelos asistenciales más colectivos, donde en principio veíamos cómo en grupos reducidos y con la estimulación de lo social, la dependencia, la enfermedad y todo lo negativo que viene asociado al envejecimiento, terminaban demorándose… hasta hace unos años, donde la urgencia de lo económico requiere de otro cambio social, y se pasa de modelos de tamaño medio, a modelos macrodonde se prima más (nuevamente) el capital monetario que el social, todo y cuando, como veremos, las personas cuyo aporte personal más se valora, con cuidados individualizados semiprofesionales (no volviendo a modelos de cuidados informales, como antaño) resultan posteriormente en los que más calidad de vida tienen y los que mantienen, por un mayor espacio de tiempo, una mayor autonomía, independencia en la movilidad y aportan, al fin y a la postre, mayor valor social. Por ello, debemos seguir de cerca los modelos nórdicos, que tienen una visión intermedia entre ambos modelos, flexibilizando (que no imponiendo) la edad de jubilación en una horquilla de 15 años (de los 65 a 80 años), incentivando la estancia en la carrera profesional, pero dando libre opción de decisión al retiro en cualquier momento; a su vez, se incentivan las actividades donde se aporta esa experiencia mencionada.
Así, este bloque pretende ofrecer datos demográficos, sociológicos, económicos y humanos que nos permitan redefinir nuestros valores como sociedad y, con ello, el modelo de desarrollo humano que queremos tener; para nuestra generación, pero sobre todo para la de nuestros hijos.
Por otro lado, sucede en las demencias, que no tenemos índices a nivel cognitivo que nos den una información rotunda acerca de la existencia (o no) de un proceso neurodegenerativo. Así, existen múltiples trastornos similares a las demencias o que cursan con sintomatología muy parecida, que se pueden confundir con el inicio de una enfermedad neurodegenerativa. Para evitar esto, como se verá en las otras conferencias de este curso, una decisión de investigación que se ha tomado de manera implícita, ha sido la de valorar las funciones cognitivas de otras maneras, revolucionando así las evaluaciones en este ámbito. Empero, otra de las alternativas en las que se trabaja es en sacar provecho a variables y aspectos que estaban muy poco trabajados, y que aunque mostraban evidencias de funcionar y ser necesarias para tener en cuenta en el deterioro cognitivo, por tiempo, recursos y formación de los profesionales, se habían dejado completamente apartadas y no entraban en ningún protocolo diagnóstico, así como de intervención. Debemos, por tanto, unir variables humanas a las cognitivas que tanta importancia se les da en la clínica.
De esta forma, estas variables de las que hablamos, a menudo no se comportan con índices cuantitativos al uso ni miden funciones específicas de una manera cardinal. Esto supone que a menudo se haga difícil discernir si su afectación viene derivada de la patología en sí, o de otros aspectos vitales. Además, a menudo se ven sesgadas por los rasgos personales del informador, ya sea éste el cuidador o el propio paciente. Sea como fuere, han venido para quedarse y, como veremos a partir de la tesis doctoral del Dr. Iban Onandia H., suponen elementos que incluso además de podernos ayudar a discernir si ha comenzado ese proceso patológico, suponen un punto de intervención imprescindible si queremos potenciar las mejoras que consigamos con otras medidas más “tradicionales”.
Las variables de las que hablamos son los índices de Calidad de Vida (y dentro de la misma, y de manera más específica, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud), aquellas variables más centradas en el cuidador informal o acompañante habitual del paciente (sobrecarga, síntomas emocionales) y otras que, aunque no sepamos muy bien cómo manejar, es imprescindible entender cómo funcionan en la prevención y posterior desarrollo (si sucede) del proceso neurodegenerativo: La Reserva Cognitiva y el ejercicio físico, entre otros, sobre todo visto en la edad media del ser humano.
- Iban Onandia Hinchado
11-03-2019 / 17-03-2019
Diagnostico precoz del deterioro cognitivo y Nuevos instrumentos ecológicos en la medición de índices significativos
En este bloque abordamos la importancia de una detección y diagnóstico tempranos del deterioro cognitivo y de las demencias desde un punto de vista del paciente y del familiar, pero también desde el punto de vista sociosanitario e incluso económico. Seguidamente, se tratan algunos estudios longitudinales, tanto a nivel local (Proyecto Gipuzkoa Alzheimer), europeo (Estudio Longitudinal de Envejecimiento en Irlanda – TILDA) e internacional (Framingham Heart Study), como estudios clave en la posible detección de marcadores biológicos, cognitivos y conductuales de enfermedades neurodegenerativas. Centrándose en aspectos del cribado y la evaluación cognitiva, posteriormente pasaremos a hablar de los enfoques psicométrico cuantitativo y el enfoque cualitativo basado en los procesos como dos aproximaciones complementarias a la administración e interpretación de tests cognitivos que permite combinar tanto la información que nos dan las puntuaciones de los tests, como los aspectos más relacionados con el tipo de respuestas, estrategias y errores que cometen las personas en la realización de los tests, y que aportan información muy valiosa para un futuro diagnóstico en un corto espacio de tiempo.
Además, hablaremos de algunos de los problemas que tiene la evaluación cognitiva tradicional mediante tests de lápiz y papel, y posteriormente a valorar opciones tecnológicas que pueden aportar un valor añadido a la realización de estas evaluaciones cognitivas. Por un lado, se hablará de las características que tienen los tests computerizados, y de cómo, y también cómo no o para qué no computerizar tests de este tipo, y de las aportaciones que puede realizar la realidad virtual para recrear entornos más parecidos a los que afronta la persona en su vida cotidiana. En la vertiente de las ventajas, los test computerizados han facilitado la recogida de datos de forma más precisa y la realidad virtual ha dado más realismo y validez ecológica a todo el proceso de evaluación neuropsicológica. Este bloque realiza un recorrido por este tipo de herramientas de evaluación (intentos fallidos y casos de éxito), y culminará con una serie de recomendaciones sobre cómo integrar las ventajas de las herramientas clásicas con las posibilidades que ofrece la tecnología para hacer un trabajo de evaluación neuropsicológica más preciso y completo.
- Unai Díaz Orueta
18-03-2019 / 24-03-2019
¿Qué nos dice la ciencia que debemos hacer? Medicina basada en la evidencia y dónde poner a línea entre la normalidad y la patología
En este bloque se aborda el camino habitual que experimentan las personas mayores con deterioro cognitivo hasta alcanzar un diagnóstico, y se analiza con detalle la información relevante de cada una de las exploraciones clínicas que participan en el proceso diagnóstico del DCL, con especial relevancia a los datos obtenidos en la exploración neuropsicológica. Comenzando por la visita al médico de atención primaria, se identifica la información más relevante obtenida en evaluaciones más especializadas del servicio de neurología, como el examen neurológico, el estudio neurorradiológico mediante técnicas de tomografía, resonancia magnética o análisis del funcionamiento cerebral como el PET o el SPECT, y la evaluación neuropsicológica. Asimismo, se analizan los datos que aportan los análisis de laboratorio más utilizados en investigación y que se relacionan con los estudios genéticos y biomarcadores como la proteína beta-amiloide o la proteína TAU, las dos proteínas más relacionadas con el riesgo de Enfermedad de Alzheimer.
Por otro lado, también se abordan los datos utilizados en la exploración neuropsicológica y utilizados para establecer la normalidad o anormalidad del estado cognitivo, funcional y emocional en personas mayores. Se especifican los datos más recientes que ayudan a identificar con mayor precisión la anormalidad cognitiva en las personas mayores, así como las investigaciones más recientes acerca de cuándo interpretar normalidad o patología, resaltando las limitaciones de cada enfoque en una población heterogénea que engloba a personas con características muy distintas. Se detallan los distintos enfoques psicométricos y cognitivos utilizados para el diagnóstico de alteración cognitiva, y su influencia en la predicción de demencia o Enfermedad de Alzheimer en personas mayores.
- Javi Oltra Cucarella
25-03-2019 / 31-03-2019
Interviniendo en DCL y demencia: Pormenorizando las problemáticas caso a caso
En este curso no podía falta el aspecto individual, aquel que es más fácil de manejar y que provoca la mayor variabilidad en el envejecimiento y el deterioro cognitivo. Y es que aún no sabemos cómo funciona ese mecanismo, pero nos hace ser diferentes y únicos a todos. Y como tal, debemos abordar cada caso de una manera única e irrepetible, adaptando con ello las medidas específicas a las personas específicas. Esto, como se pretende demostrar en este bloque, no es un asunto baladí, y requiere de la participación de múltiples profesionales.
De esta manera, veremos una mesa redonda a la que se traerán y describirán varios casos reales, lógicamente con los rasgos que pudieran identificarlos borrados, con el fin de analizar y observar la multitud de casos que se pueden dar. Además, se intentará que sean los propios asistentes quienes construyan, entre todos y de manera global, una serie de medidas que posibiliten cubrir las necesidades de cada una de las personas afectadas que describiremos. Se trata de participar, se trata de construir no sólo cada uno desde nuestra disciplina profesional, sino entre todos desde la transformación social que debemos llevar a cabo. Entenderemos, entonces, el poder que cada uno de nosotros tiene, porque la variabilidad individual no sólo sirve para diferenciarnos, sino que también posibilita poder contribuir de manera diferente, desigual, pero sobre todo complementaria a resolver los conflictos y, en este caso, las necesidades de los demás. A nivel profesional, pero también humano.
En el streaming de esta semana os recomendamos que vengáis con ganas de hablar y de compartir, para construir el conocimiento entre todos y todas...
- Iban Onandia Hinchado
- Javi Oltra Cucarella
- Unai Díaz Orueta
Directoras/es

Iban Onandia Hinchado
UPV-EHU FACULTAD DE PSICOLOGÍA, Personalidad, Evaluación y Ttos. Psicológicos
Máster y Doctor en Psicología Clínica por la U. Deusto, es psicólogo y psicólogo experto en neuropsicología clínica acreditado. Ha desarrollado su carrera investigadora y clínica en servicios de neurología de los hospitales de Basurto y la Policlínica Gipuzkoa, además del gabinete que dirige (Psicología Amorebieta y Psicosasun) desde 2009, donde se realizan intervenciones multidisciplinares en un equipo transdisciplinar. Además, compagina el trabajo clínico con el académico, siendo profesor de grados y másters en la UPV/EHU, UOC.. Es parte de la Junta Directiva de la Sociedad Red Infancia. Autor del libro “Evaluación Neuropsicológica de los Procesos Atencionales", realiza desde hace más de 10 años talleres para niños con TDAH, para padres y familiares. Ponente en prestigiosos congresos nacionales e internacionales y director de más de 300 TFM y TFG, así como de 3 tesis doctorales, es investigador en el grupo de Neuroquímica y Neurodegeneración de la Facultad de Medicina (GRUPO A).
Ponentes

Unai Díaz Orueta

Javier Oltra Cucarella
Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia. Máster en Neuropsicología Clínica por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Profesor asociado en el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante, donde desarrolla sus investigaciones sobre Deterioro Cognitivo Leve y Enfermedad de Alzheimer que forman su tesis doctoral. Investigador en la Universidad de Valencia sobre aspectos neuropsicológicos e intervenciones cognitivas en trastornos de alimentación y obesidad. Profesor del Máster en Gerontología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como profesor en diferentes másters públicos y privados en neuropsicología. Neuropsicólogo investigador en la Unidad de Alteraciones Cognitivas y Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Santa María del Rosell en Cartagena.
Precios matrícula
| Matrícula | Hasta 06-03-2019 |
|---|---|
| 80,00 EUR |