La respuesta penal no tiene que ser exclusivamente el castigo; se debe intentar recuperar a la persona en la sociedad evitando la desocialización
En Euskadi en torno al 30% de la población penitenciaria está actualmente en régimen de semi-libertad en tercer grado. Isabel Germán, Investigadora doctora en el Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI), presenta los resultados del estudio sobre las dificultades y problemas que hay en el cumplimiento del tercer grado en Euskadi.
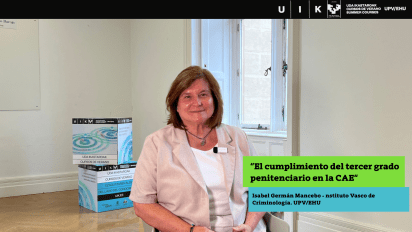
El 17 y 18 de julio el Palacio de Miramar acogió el Curso de Verano ‘Los programas especializados de tratamiento en prisión como herramienta fundamental de reinserción social’, en el que Isabel Germán interpretó y explicó los resultados obtenidos en la investigación del IVAC.
¿En qué consiste el tercer grado penitenciario?
En el sistema penitenciario las personas que cumplen una condena son clasificadas. El primer grado sería el más cerrado; hay muy poco contacto con la persona que está presa y es –normalmente– según entran en prisión y para unos casos muy concretos. El segundo grado es el que llamamos ‘régimen ordinario’; es la idea que todos tenemos de una persona que está dentro de prisión. Esta persona va a estar sometida al régimen penitenciario con unos horarios, unas tareas etc. Junto con el régimen, también está el tratamiento penitenciario, que es voluntario. Si la persona penada va haciendo progresos y responde a los tratamientos especializados dentro de la prisión será clasificado en el tercer grado.
Nuestro sistema de clasificación es muy flexible; por lo tanto, se permitiría clasificar a esa persona directamente en el tercer grado. Es decir, no es obligatorio cumplir todos los grados. El tercer grado es conocido como el régimen de semi-libertad. Eso significa que la persona sigue cumpliendo una condena, pero va a pasar solo unas horas en el centro penitenciario o en otras unidades. Normalmente la persona suele ir a pernoctar al centro, pero también puede ir a un piso en el que estará controlada, tiene que cumplir una serie de normas y en muchas ocasiones se ponen una serie de condiciones que deberá cumplir. Por ejemplo, más allá de presentarse en los horarios que debe, una persona que padece un trastorno adictivo y es una persona drogodependiente, debe someterse a un tratamiento.
¿Cuál es la situación actual en Euskadi? ¿Cuáles son las principales diferencias respecto a la situación estatal y otros países de Europa?
Nosotros hemos hecho un estudio desde el Instituto Vasco de Criminología en el que hemos tenido acceso a análisis y estudios realizados en el contexto europeo. Otros países también tienen esta clasificación en grados y tienen figuras y modelos muy similares de libertad anticipada con condiciones que, a lo mejor, no se llaman exactamente igual, pero nos sirve para valorar.
Aquí, en Euskadi, el número de personas que están actualmente en régimen de semi-libertad en este tercer grado vendría a ser en torno al 30% de la población penitenciaria. A nivel estatal ese número es menor. Va a depender si son hombres o mujeres, pero puede estar en torno al 20%.
¿Por qué tenemos nosotros un número mayor de personas en tercer grado? No hay un único motivo, pero lo que sucede aquí es que tenemos unos recursos muy buenos. Dentro de la prisión estas personas tienen acceso a tratamientos especializados que les van a permitir ir progresando. También tenemos fuera de prisión recursos del tercer sector que sabemos que van a facilitar el acompañamiento y la supervisión que requiere el tercer grado. Además, hay un apoyo por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria que apoya normalmente las decisiones que se toman dentro de la prisión. También estamos hablando de una cuestión cultural; quizá aquí hay una mayor conciencia en cuanto a que la respuesta penal no tiene que ser exclusivamente el castigo, castigar por castigar, sino que lo que tenemos que hacer es intentar recuperar a la persona para la sociedad. Eso nos debería interesar a todos.
En muchas ocasiones podemos ver que, aunque la finalidad de la pena de prisión –y esto lo dice la Constitución- es la reeducación y la reinserción, muchas veces la resocialización es muy compleja. Sobre todo, en aquellas personas que tienen un itinerario de reinserción muy complicado, el objetivo debería ser no desocializar.
¿Qué factores que inciden negativamente en la reinserción?
En el estudio hemos detectado una serie de factores que van a incidir en problemas y dificultades a la hora de la reinserción. En este estudio hemos analizado datos oficiales, pero también hemos hecho entrevistas en profundidad con personas que trabajan precisamente en el acompañamiento de tercer grado. También hemos hecho entrevistas a juristas que tienen relación con estos casos. Nos contaban que, si una persona tiene que tener como objetivo esa resocialización o esa reinserción social, es muy difícil hacerlo de golpe. En prisión estoy en un medio cerrado, con unas reglas muy estrictas, un régimen que me dice todo lo que tengo que hacer, y, de repente, salgo a la sociedad con un estigma muy importante. El tercer grado nos va a permitir controlar a esta persona; ayudarla y acompañarla en ese proceso tan complejo que es la reinserción.
Por eso mismo, se considera positivo que ese acompañamiento en tercer grado en ocasiones fuera más largo, para poder finalizar esa etapa. Todos los profesionales entrevistados estaban de acuerdo en la importancia del tercer grado. Señalaban como un factor de riesgo en la reinserción que haya un periodo muy corto de disfrute del tercer grado, porque no da tiempo a trabajar todo lo que se quisiera.
También se han detectado factores de riesgo a nivel personal, a nivel situacional y a nivel estructural. Los personales, por ejemplo, pueden ser las adicciones, los consumos muy problemáticos de drogas o la presencia de trastornos o problemas de salud mental. Los factores situacionales podrían ser el origen en familias muy desestructuradas, un contexto delincuencial (tener amigos delincuentes, por ejemplo), pobreza, situaciones precarias etc. Son factores situacionales, aunque tienen un componente estructural muy importante. Entre los factores estructurales encontramos el estigma social que arrastra el haber estado en prisión u otros que tenemos todos nosotros (el acceso a la vivienda, por ejemplo). La diferencia es que en estos casos se ve agravado. Algunos de esos factores pueden acabar desencadenando en una regresión de grado.
¿Cuáles son los motivos más frecuentes de regresión de grado?
Algunos elementos pueden hacer que la persona no progrese adecuadamente. Por ejemplo; no volver al centro a pernoctar, o que cuando le han dicho que siga un tratamiento y que no consuma drogas, lo siga haciendo. Esto tiene que ver con que muchas personas se crean falsas expectativas. Piensan que cuando entran en el tercer grado están libres y no es así. Siguen cumpliendo una condena y siguen sometidos a las condiciones y a las normas que se han impuesto. En ocasiones, esa recaída en los consumos puede hacer que incluso se metan en problemas y estos, en ocasiones, se manifiestan como delitos (meterse en una pelea, por ejemplo). Eso se traduce en un quebrantamiento de condena y también en la suma de un nuevo delito contra la administración de justicia.
El problema es que cuando una persona es regresada en grado y vuelve a prisión, trabajar con ella es mucho más difícil porque supone la frustración que le supone ese fracaso.
¿Qué acciones son necesarias para que la reinserción sea eficaz?
Primero de todo, inversión de recursos humanos y económicos de forma estable; no solo desde la prisión, sino desde dentro. Porque ahí se puede comenzar con ese trabajo de reinserción. No solo a través del tratamiento penitenciario, sino también con la ayuda en todas estas gestiones tan complejas.
A nivel europeo es también el mismo problema. Otro problema que se repite aquí y se repite también en otros países es la necesidad de coordinación. La coordinación entre la institución penitenciaria, el tercer sector y también entre las propias asociaciones que trabajan en la reinserción.
Otra cuestión que se consideraba muy importante es el trabajar para superar ese estigma social. Es una labor muy difícil, porque ya no depende tanto de las personas que están trabajando dentro y fuera de la prisión; es un problema estructural muy importante.
Me gustaría que llegara a todo el mundo que el tercer grado no es estar en libertad, que hay que trabajar con las personas penadas y que, en definitiva, lo que nos tenemos que plantear es qué es lo que queremos. Si lo que queremos es que estas personas no vuelvan a cometer delitos tendremos que trabajar con ellas. Para realizar este trabajo debemos abordar todos esos factores de riesgo de comisión de nuevos delitos y desarrollar muy bien los programas del tercer grado.


